
15 Oct A propósito de los Premios Princesa de Asturias
El próximo viernes se celebra la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. En esta ocasión, en el Hotel de la Reconquista. El traslado desde el Teatro del Campoamor, obligado por la expansión del coronavirus y las medidas de distanciamiento físico requeridas, no debería restar relevancia a esta cita anual en Asturias, que destaca la ejemplaridad de ciudadanos o instituciones en su compromiso con valores universales.
Y sin desear eludir los debates patrios, me gustaría aprovechar esta cita para explicitar también la evolución de mi pensamiento sobre la Monarquía Constitucional en nuestro país.
Ciertamente, podría resultar antitética la pervivencia de un poder no electo y hereditario en el marco de una democracia liberal como la española, aunque tal institución ejerza simplemente un papel moderador. Un rol que carece de influencia alguna, por ejemplo, en el proceso de investidura del Presidente, como ejercen otras Jefaturas de Estado monarquías, como en Bélgica, o en repúblicas donde el poder ejecutivo se concentra en el consejo de ministros. Sin embargo, la ausencia de poder político no evita el juicio sobre la idoneidad o no de una figura real al frente del Estado. Aún más, cuando ese Estado forma parte de una estructura republicana como la Unión Europea.
Una dosis de legitimidad a la institución monárquica procede del referéndum constitucional de 1978, celebrado apenas un mes antes de que yo naciera. No cabe duda, como señalaba recientemente la vicepresidenta Carmen Calvo, que la Jefatura del Estado forma parte del consenso constitucional que puso la bases para una convivencia democrática en nuestro país. Eso supone una primera aproximación a la legitimidad de la monarquía constitucional, pero no puede ser la única.
No estoy de acuerdo con que, como afirmaba Thomas Jefferson, las constituciones debieran reformarse con cada nueva generación. Tiendo, en cambio, a pensar en la necesidad de mantener instituciones estables, que transciendan el debate político del momento. Pero, en cualquier caso, debe haber herramientas constitucionales que permitan modificaciones, y nuestra Constitución así lo permite. De este modo, el consenso constitucional de la transición no puede ser la única fuente de legitimidad.
El papel del rey emérito Juan Carlos I durante el intento de golpe de Estado de febrero de 1981 se ha usado, en muchas ocasiones también, para acabar de apuntalar el papel de la Corona. Ciertamente, la legitimidad en ejercicio no es hereditaria, y los sucesos que han conducido a la salida del rey emérito de España reducen dramáticamente el potencial anclaje de la monarquía a la actuación de Juan Carlos I.
Así pues, tal parece que me inclino por una revisión constitucional profunda que alcance a la Jefatura del Estado. Sin embargo, no es esa mi posición.
Siempre he identificado los valores republicanos en la Constitución de 1978, por encima del perfil hereditario de la Jefatura del Estado. La Constitución ampara la pluralidad política, establece un núcleo de libertades y derechos inalienables, y da cobertura al desarrollo del Estado social, que ha acompañado al despliegue del Estado de derecho y la naturaleza liberal de nuestra democracia.
Mi republicanismo aspiraba a una Jefatura del Estado electa, pero no tenía prisa en avanzar en ese camino, habida cuenta de que su tramitación sería compleja, y tendría un coste de oportunidad inmenso ante las necesidades de corto plazo que nuestro país debía acometer. Más allá de una posición de principios, en estos años de democracia no he encontrado el momento que aconsejara reabrir el debate sobre el Jefatura del Estado. Demasiado coste político para un debate que nos podría distraer, y no poco, de los esfuerzos para universalizar un estado de bienestar europeo en nuestro país.
Lamentablemente, la última década de la historia de España me ha hecho variar mi aproximación. Como ocurre en Bélgica, he llegado al convencimiento, después de los sucesos en Cataluña, pero no sólo, que la existencia de la Monarquía es una barrera de defensa de la unidad de nuestro país.
Y no me preocupa tanto esa unidad en el marco conceptual de una especie de teleología de la pervivencia de España, sino fundamentalmente por las consecuencias económicas y sociales de una posible fragmentación del Estado, que no podrá ser calmada. Además, quien aspira a coser a través del proyecto europeo esas cicatrices de la historia que son las fronteras, no puede estar a favor de levantar otras nuevas.
Durante años he encontrado siempre otros asuntos a los que dedicar mi compromiso político antes de iniciar un cuestionamiento de la Jefatura del Estado. En estos momentos, percibo a la Monarquía como una última barrera de contención de otras aventuras, que empeorarían aún más la situación de los problemas que me conciernen, especialmente aquellos que impactan sobre los más humildes.
Con todo, es condición necesaria también una ejemplaridad máxima en la Jefatura del Estado, que se aleje convenientemente de los errores fragantes del rey emérito, que no cultive nuevas cortes como las que alimentó Juan Carlos I desde los años noventa, y que evite, a su vez, en estos momentos, los halagos envenenados de quienes quieren apropiarse de la Corona.
Los españoles necesitamos algo de certidumbre en nuestras instituciones. Felipe VI está en condiciones de ofrecerlo. Sería bueno, pues, relajar la tensión institucional que atraviesa España, deslindando las materias de conflicto político de la estabilidad institucional. Estamos ante esa urgencia.
Felicidades a los premiados y al pueblo de Somao. Su ejemplo nos ayuda a continuar trabajando con esperanza.
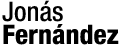

Sorry, the comment form is closed at this time.